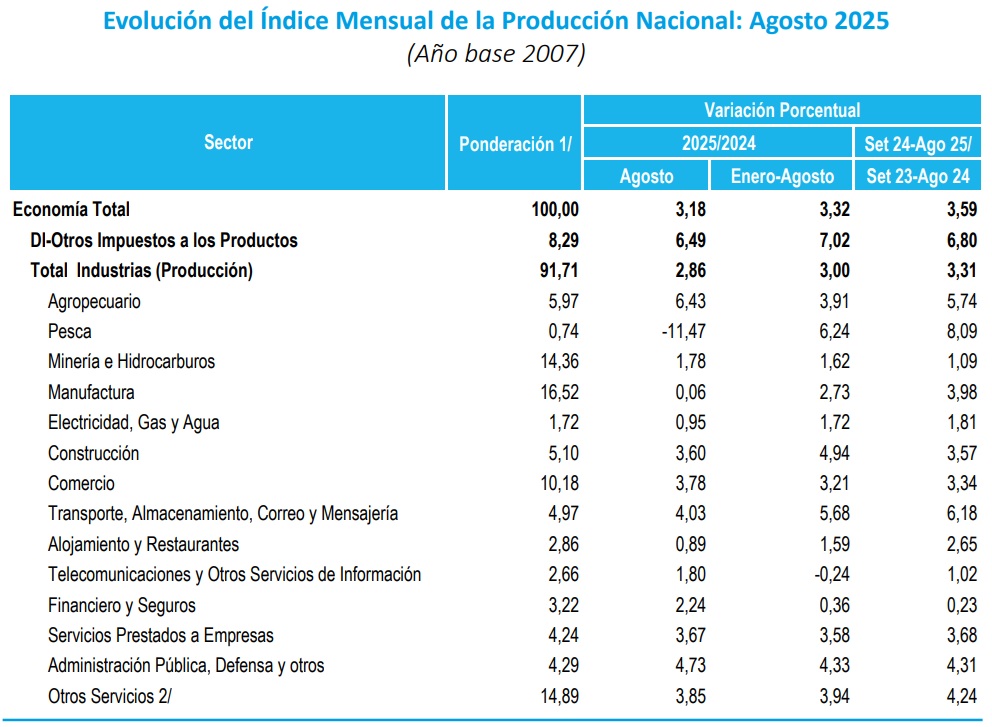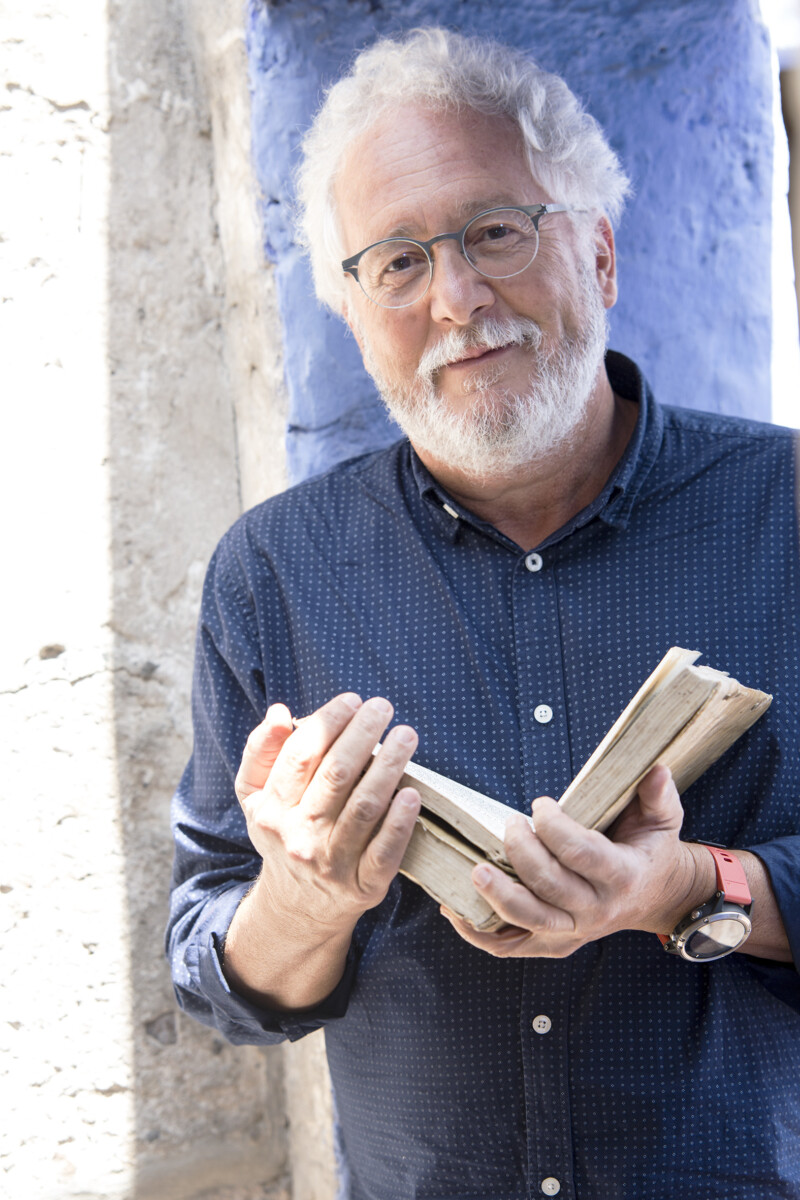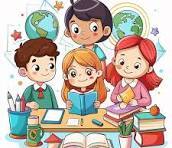A finales de agosto, la tenista Serena Williams publicitó un nuevo fármaco para adelgazar. Su eslogan, en la voz de Williams, era el siguiente: “Dicen que el GLP-1 —un fármaco que imita a una hormona reguladora del azúcar en sangre, el apetito y que ralentiza la digestión— es un atajo para perder peso, pero no lo es. Es ciencia”. Curiosamente, el marido de Serena Williams es inversor y directivo de la compañía farmacéutica que lo produce.
Un gran número de actrices, cantantes, modelos e influencers han hablado sobre el uso del Ozempic —la versión comercial de GLP-1— para adelgazar. En la mayoría de los casos, la narrativa empleada ha sido la de mejorar la salud a través de la delgadez.
Se han difundido discursos que buscan dignificar su consumo. Sin embargo, ¿lo hacemos por salud? ¿Los intereses de una compañía farmacéutica responden a la promoción de hábitos saludables o a la mera generación de miedo alrededor de la gordura? Nos encontramos ante un fenómeno complejo donde confluyen intereses económicos, preocupaciones de salud y presión estética: el recurso a fármacos adelgazantes por parte de personas con analíticas normales que solo buscan perder unos kilos para ajustarse a un canon de delgadez.
El debate principal sobre los posibles efectos perjudiciales del uso del GLP-1 se ha centrado en los efectos secundarios —problemas gastrointestinales, fatiga y mareos o hipoglucemia— o en los psicológicos —cambios en la conducta alimentaria, dependencia o alteraciones del ánimo—. Pero ¿qué impacto tiene la normalización de su consumo socioculturalmente?
En ese último sentido, una de las consecuencias es el aumento de la presión social sobre la imagen corporal. Durante años, se ha considerado a Serena Williams como un referente de diversidad corporal y ejemplo de cómo un cuerpo grande, fuerte y atlético puede ser sinónimo de salud y éxito, aun cuando esa corporalidad no encaje con el ideal de belleza de la delgadez. No se trata de cuestionar su decisión de usar GLP-1, sino de señalar que, en la medida en que una atleta que ha simbolizado un físico no normativo publicita este fármaco en nombre de la ciencia, se produce una pérdida de representación de la diversidad corporal. Y esta pérdida implica un mensaje: “Si no tienes un cuerpo delgado es porque no quieres”, lo que promueve una visión de la diversidad como algo que debe desearse modificar y elimina algunos escenarios a través de los que muchas mujeres negras lograron proyectarse habitando cuerpos grandes y saludables.
Por otro lado, al popularizarse como una solución que está pautada médicamente, refuerza la narrativa —avalada por la Organización Mundial de la Salud— de que la obesidad es una enfermedad y de que los cuerpos gordos son patológicos. Muchas voces críticas insisten en que la salud de una persona no se puede simplificar a una corporalidad o a un índice de masa corporal (IMC). Ya en 2018 Tomiyama y algunos colaboradores publicaron en BMC Medicine una investigación que demostraba que patologizar los cuerpos provoca estigma, vergüenza y reduce la motivación por cuidarnos. Los autores propusieron que se debería tratar a las personas con obesidad si tienen marcadores de mala salud en lugar de un nivel alto de masa corporal. Aunque desde entonces el número de investigaciones que apuntan en esa misma dirección ha crecido, el triunfo del Ozempic trae de vuelta una cultura que niega la existencia de la diversidad de los cuerpos saludables y perpetúa la patologización de los que escapan de ese ideal estético.
Además, al validarse el uso estético del fármaco, la población interesada en consumirlo se multiplica exponencialmente. Ya no solo es un fármaco para una población que presenta patologías, también es deseado por aquellas personas que sufren las consecuencias de la violencia estética y la insatisfacción corporal, normalizando el recurso a fármacos para interferir sobre el aspecto de nuestros cuerpos para lograr esa ansiada belleza y validación social. ¿Qué nos estamos encontrando en las consultas de psicología? Pues que el uso del fármaco no repara el sufrimiento por la imagen corporal. Puede proporcionar satisfacción a corto plazo y percepción de control, pero no invita a trabajar en las heridas emocionales, la historia personal, la autoestima corporal o la construcción de hábitos sostenibles, que, sin duda, son aspectos fundamentales para amortiguar el impacto que la violencia estética produce sobre nosotros.
Tampoco podemos olvidar que el aumento en la demanda de GLP-1 activa los intereses de la industria farmacéutica y encarece el tratamiento. Esto genera una brecha económica en países como Estados Unidos, donde la población más vulnerable no tiene acceso al fármaco. Este año, el consumo masivo de Ozempic incluso ha provocado desabastecimiento, dejando a pacientes con diabetes sin un medicamento esencial para su salud.
¿El aumento de este tratamiento responde a una sociedad más concienciada con la salud o más preocupada por la estética? El fenómeno no se está produciendo en el vacío. Sucede en el momento de retorno a la estética de 2000, tal y como ya señalan medios de moda relevantes, que estuvo marcada por la delgadez extrema —heroin chic, siluetas skinny…—. Mientras tanto, los discursos a favor de la diversidad corporal se ven debilitados y cuestionados, afectando directamente a quienes encontraron apoyo y sostén en esos movimientos.
Kike Esnaola, El País