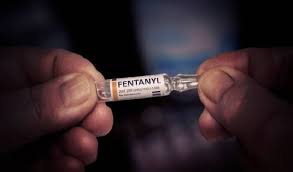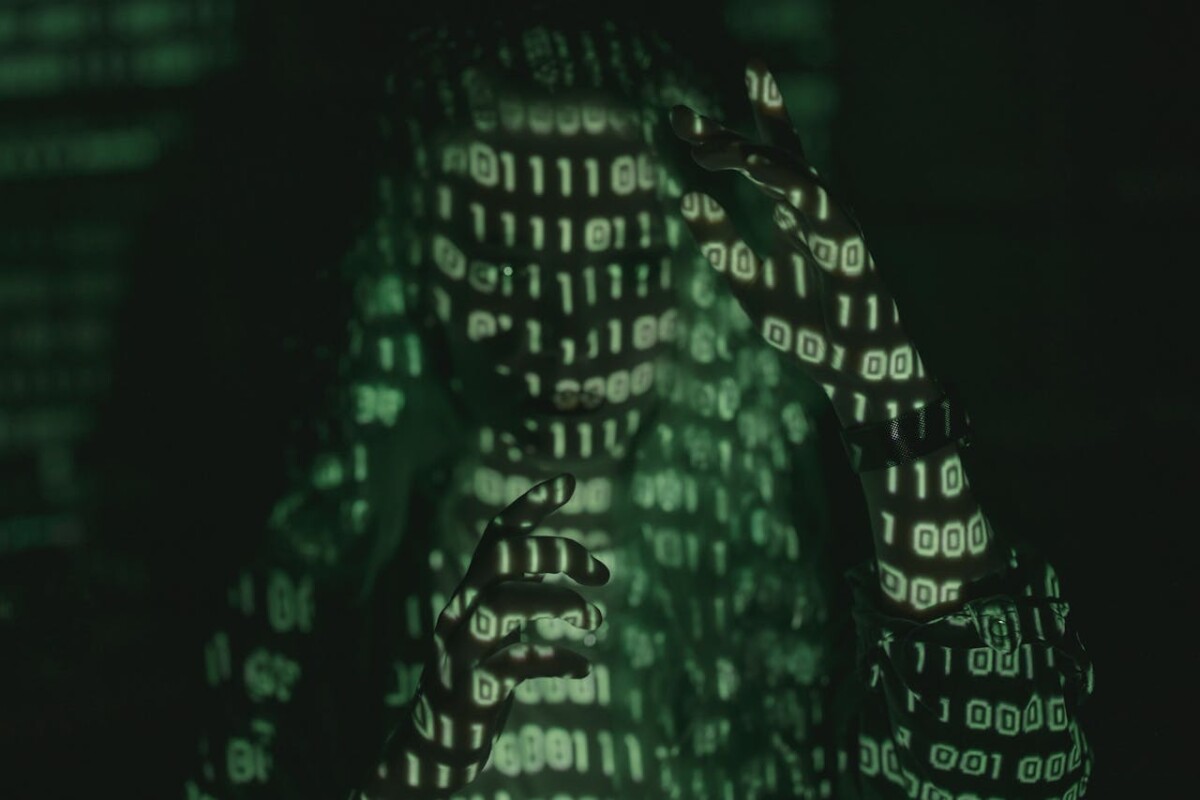Colombia es uno de los mayores productores de drogas ilegales en el mundo y la reciente descertificación de Estados Unidos recordó su papel central en el mercado de la cocaína. Un documento revelado por el periodista Daniel Coronell y en el que el Departamento de Estado pide al Gobierno colombiano prohibir una lista de productos farmacéuticos chinos, refleja que la Administración de Donald Trump busca implantar en el país andino el giro de la lucha antidrogas hacia el fentanilo y otras drogas sintéticas. Lo llamativo es que la evidencia muestra que Colombia tiene un papel marginal en los circuitos de esas drogas.
El documento, que el presidente Gustavo Petro asegura no haber recibido, incluye una lista de 50 productos que facilitan la producción de fentanilo, un anestésico sintético que, por su abuso, cada año causa entre 87.000 y 120.000 muertes en Norteamérica. Colombia, que no produce ese opioide ni lo tiene entre sus preocupaciones, quedó en medio de una disputa geopolítica en la que Estados Unidos busca contener el flujo de sus materias primas desde China, mientras intenta extender su estrategia de control a la región andina.
El fentanilo fue diseñado originalmente como analgésico y anestésico, para tratar el dolor agudo en casos de cáncer, cirugías o traumas. Se trata de un medicamento de control especial, considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud, pero con un alto potencial de abuso cuando se desvía de su uso hospitalario. Su potencia es tal que se calcula que es entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina y alrededor de 50 veces más que la heroína, lo que lo convierte en una sustancia de altísimo riesgo.
Aunque el consumo de fentanilo no es una preocupación latente de salud pública en Colombia, el país tampoco ha pasado en limpio. Datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia señalan que en 2024 las autoridades incautaron 2.000 ampollas del químico en un cargamento encontrado en el departamento de La Guajira, en la frontera con Venezuela. El más reciente decomiso ocurrió en septiembre pasado, en Arauca, más al sur y sobre la misma frontera. Allí, un grupo de militares confiscó varias cajas con ampolletas que habían sido entregadas a centros de salud en el departamento, junto a media tonelada de explosivos atribuidos a las disidencias de las FARC. En los dos casos, eran de dosis de uso médico, desviadas del sistema de salud. Hasta ahora, las autoridades solo han encontrado ese tipo de presentación. Ello contrasta con la realidad mexicana, donde abundan centros de fabricación clandestina de pastillas artesanales o de fentanilo en polvo, en buena medida con destino al creciente mercado estadounidense.
Sin embargo, la preocupación sí ha crecido. El Observatorio de Drogas señala que en 2018 hubo 36 decomisos de la sustancia, la mayoría en Bogotá, Medellín y Cartagena. En los siguientes cuatro años, las incautaciones nunca superaron las 150 en el año. Desde 2022, sin embargo, ha ido aumentando su frecuencia y magnitud: ese año se incautaron 1.435 ampolletas de fentanilo; un año más tarde, la cifra fue de 1.518; para 2024, la cifra incrementó a 5.692. Este año, hasta abril se habían incautado 982 unidades. De todas ellas solo se han reportado tres hallazgos aislados de polvo y estampillas con la sustancia —incluida una encomienda enviada desde Estados Unidos a Itagüí, junto a Medellín— y no existen evidencias de producción clandestina en el país.
Julián Quintero, director del proyecto de prevención de daños de drogas Échele Cabeza, explica que esta diferencia es clave: mientras en Norteamérica la crisis de sobredosis está ligada a la fabricación ilícita y a la inestabilidad de la concentración en las mezclas, en Colombia el riesgo se centra en el desvío del uso médico hacia los mercados ilegales. “El fentanilo de fabricación ilegal surge en países con altas demandas de opiodes. No somos uno de ellos”, recalca, y explica que la fabricación de drogas similares y más económicas hace que el fentanilo no encuentre un lugar entre los consumidores locales. “Desde los años 80 somos un país productor de heroína de alta calidad con los cultivos de amapola. Es un opiode más seguro, de más satisfacción y de más larga duración para las personas que consumen, pero además es mucho más barato que el fentanilo”.
En cualquier caso, el salto en las cifras puso el foco en el fentanilo, hasta el punto de que el presidente Petro ha resaltado que la guerra de Estados Unidos contra las drogas ya no tiene como principal blanco la cocaína. Además, un informe de abril de este año de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), advierte que, si bien Colombia no tiene altos niveles de consumo, está funcionando como país de tránsito y desvío, especialmente hacia Venezuela. En línea con los datos del Observatorio de Drogas, aclara que se traslada a través de redes ilegales que parten de su sistema hospitalario. El episodio más revelador documentado fue la incautación de las 2.000 ampolletas en febrero de 2024 en Maicao, La Guajira, en plena frontera. “Uno de los capturados confesó que el cargamento tenía como destino Venezuela”, explican desde la organización.
El World Drug Report 2024 advierte que las drogas sintéticas como el fentanilo están transformando rutas y mercados tradicionales, y señala que en América Latina algunos países ya han visto un aumento considerable en decomisos de fármacos desviados, aunque hay poca documentación de una producción clandestina a gran escala. En este escenario, la Administración Trump ha implicado al Tren de Aragua, la organización de origen venezolano ya sancionada por vínculos con el narcotráfico, en posibles rutas marítimas de transporte de fentanilo por el Caribe, incluido el polémico hundimiento de una lancha que las autoridades estadounidenses aseguran era operada por esa banda.
Carolina Pinzón, directora de consumo del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, refuerza esa tesis. “Los incrementos en las incautaciones muestran que nuestras fronteras con Venezuela y Ecuador sí hablan de una ruta en la región para su comercialización o transporte hacia otros países”. Sobre la carta del Departamento de Estado que ha puesto el tema sobre la mesa, explica que “regular los precursores sí ayuda a contener el comercio o la fabricación ilícita como ocurre en México, pero en sí mismo no va a resolver el problema”.
Quintero, por su parte, es más crítico. “La tabla del Departamento de Estado es una carta estándar normal para ejercer presión”. Explica, además, que varios de los químicos de la lista revelada ya son ilegales. “Para detectarlos se necesita mucha tecnología y nosotros no la tenemos. Pero, además, Colombia no es un lugar de paso”. Enfatiza que la ruta más tradicional pasa por el puerto de Vancouver, en Canadá. “Este es un vehículo para meter a Colombia en una guerra que no tiene nada que ver”.
Valentina Parada Lugo, El País