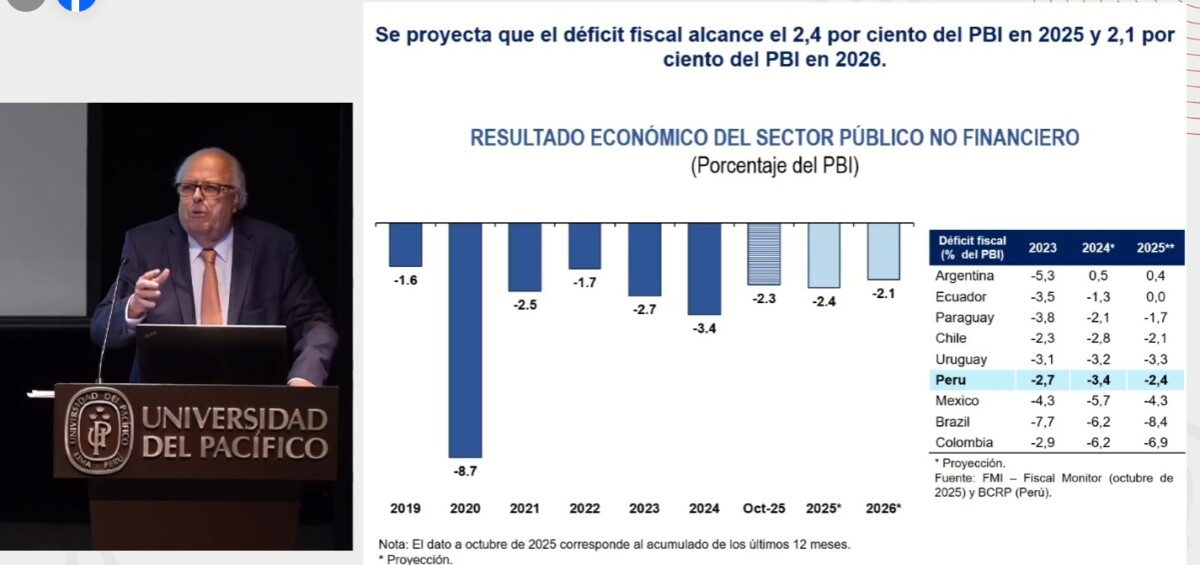Cuando pensamos en personas con altas capacidades intelectuales, ¿qué nombres nos vienen a la cabeza? Einstein, Hawking, Da Vinci, Gates… La lista suele estar poblada casi exclusivamente por hombres. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido miles de mujeres con un potencial intelectual extraordinario. El problema es que, demasiadas veces, permanecieron en la sombra o, incluso habiendo sido portadoras de un Nobel, son desconocidas para la mayoría de nosotros. Solo en el ámbito de la ciencia hay 17 mujeres que han recibido este premio y, aun así, muchos apenas podríamos nombrar a dos o tres de ellas. Javier Tourón y Steven Pfeiffer definen las altas capacidades como “un conjunto de características cognitivas, motivacionales, creativas y personales que, en interacción con el entorno, permiten un rendimiento superior o un potencial excepcional”. Según el criterio que se utiliza, entre un 10% y un 15% de la población tiene altas capacidades, y aproximadamente un 2% pertenece al grupo de los superdotados.
La invisibilidad de las mujeres con altas capacidades no es casual. Desde niñas, muchas aprendieron a ocultar su talento para encajar, evitando destacar en el aula para no ser etiquetadas como sabelotodo. En ellas, el deseo de pertenencia y aceptación es mucho más fuerte, llegando a bajar intencionadamente sus resultados académicos e incluso ocultando sus verdaderos intereses para fingir que son los de la mayoría. Por otra parte, se tiende a asociar altas capacidades con rendimiento brillante en áreas masculinizadas —como las matemáticas o las ciencias—, mientras que las niñas pueden destacar en ámbitos creativos, sociales o lingüísticos, que se valoran menos.
Mientras los niños superdotados son vistos con curiosidad, envidia o incluso con admiración, a las niñas se les ha exigido históricamente discreción, simpatía y conformidad. El resultado: muchas pasan inadvertidas hasta la edad adulta, cuando descubren, por fin, que lo que les hacía sentirse “raras” era, en realidad, un potencial extraordinario y una sensibilidad infinita.
En consulta lo vemos con frecuencia: la mayoría de las mujeres que llegan a evaluarse lo hacen porque alguno de sus hijos ha sido previamente identificado con altas capacidades. Al observar los paralelismos entre lo que le ocurre a su hijo y lo que ellas mismas han sentido toda la vida, deciden dar el paso.
No son pocas las que, al recibir el informe, rompen a llorar al encontrar al fin respuestas a tantos años de interrogantes, soledades e incomprensión. Al llegar a la adultez, buscan entender su historia, ponerle nombre a su diferencia y resignificarla. Además, al estar más implicadas habitualmente en la educación y el seguimiento escolar de sus hijos, suelen ser ellas quienes acompañan los procesos de detección infantil, lo que facilita esa toma de conciencia personal. En definitiva, buscando respuestas para comprender a sus hijos, resucitan también esa parte de sí mismas que habían arrastrado, con más pena que gloria, durante toda su vida.
Hoy sabemos que ellas enfrentan un doble reto: por un lado, la falta de identificación temprana en la escuela —un patrón que afortunadamente comienza a cambiar—, y por otro, los mandatos sociales que las empujan a esconder sus logros. La mayoría de las niñas son detectadas mucho más tarde de lo que sería deseable porque se portan bien y no siempre muestran resultados académicos extraordinarios, por lo que pasan inadvertidas. Parecen encajar en una aparente normalidad hasta que muchas empiezan a desarrollar sintomatología psicosomática —dolores de cabeza, de estómago, problemas de piel sin causa médica—, fruto de la falta de estímulo intelectual en el aula o del enorme esfuerzo que hacen cada día para encajar con sus pares. Sin embargo, este malestar rara vez se expresa de forma explícita, como sí suele suceder en el caso de muchos varones, que lo manifiestan a través de conductas disruptivas, rechazo a la autoridad, distracción en clase o exceso de movimiento. Eso impulsa a las familias a buscar ayuda antes en los niños que en las niñas.
El desafío ahora es detectarlas a tiempo y ayudarlas a no conformarse ni tratar de encajar en un molde que no es el suyo; acompañarlas a construir —o, en no pocos casos, reconstruir— una autoestima dañada a fuerza de negarse a sí mismas. Muchas adultas se preguntan: “¿Para qué quiero saberlo ahora?”. Y nuestra respuesta es clara: para que resignifiquen su historia desde el autoconocimiento; para que liberen culpas; para que entiendan los motivos de su hiperexigencia, de su perfeccionismo, de su necesidad constante de estímulo intelectual. En definitiva, para una mujer adulta, la evaluación no es un punto final, sino el inicio de un proceso de integración personal: comprenderse, sanar heridas, abrir caminos y, sobre todo, permitirse ser sin pedir disculpas.
Olga Carmona, El País