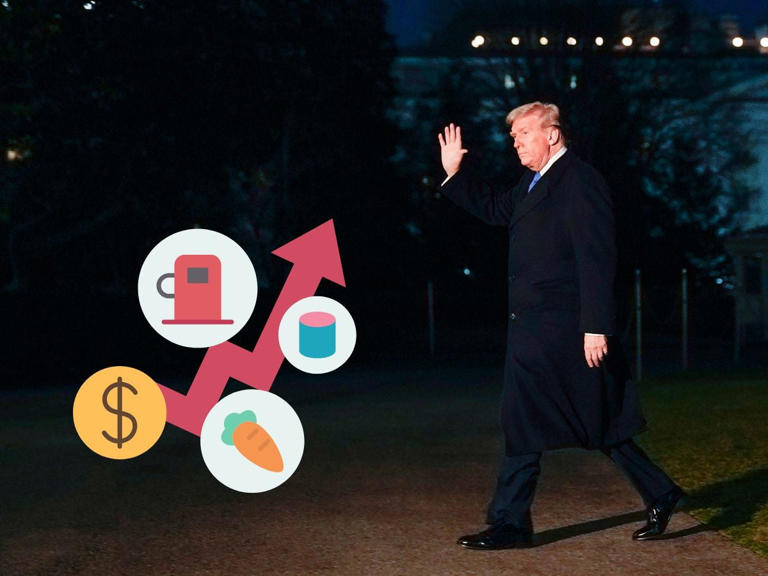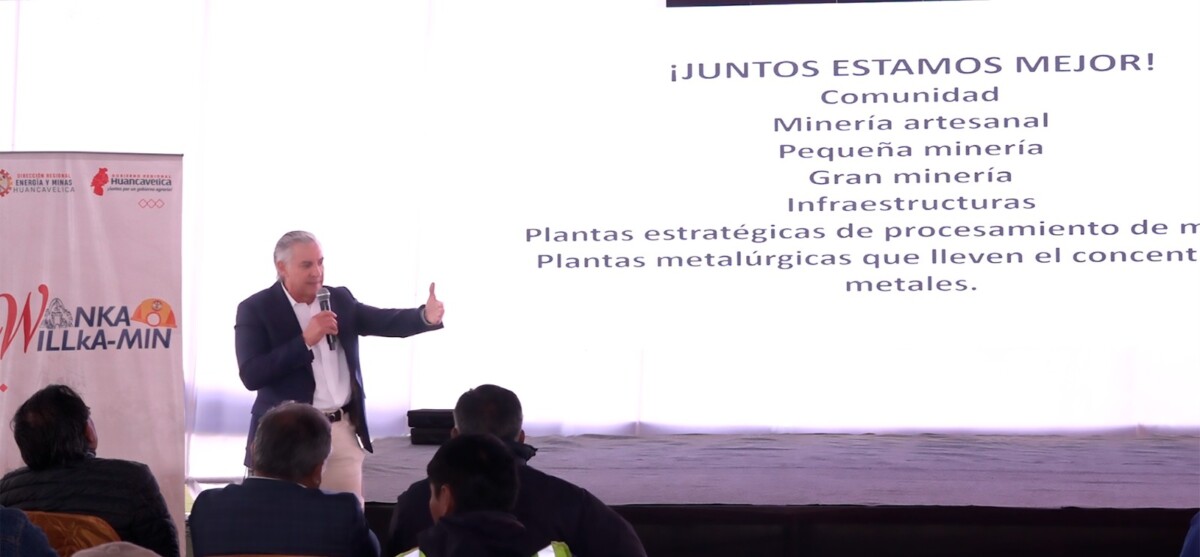En las alturas áridas de la región de Huaytará, un edificio solitario de piedra, erigido por el Imperio Inca a mediados del siglo XV, guarda un secreto que ha comenzado a desvelarse solo ahora. Lejos de las multitudes que recorren Machu Picchu, esta construcción única, conocida como carpa uasi o «casa tienda», está siendo escrutada por un equipo interdisciplinar de investigadores cuyo trabajo sugiere que su propósito fundamental fue la amplificación y proyección del sonido, un hallazgo que obliga a replantear la comprensión de la arquitectura andina precolombina y la importancia de los sentidos no visuales en la organización social y ritual de estas culturas.
La profesora Stella Nair, catedrática de historia del arte en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) y especialista en las artes y arquitecturas indígenas de las Américas, dedicó tres semanas del verano a un minucioso examen de la estructura, construida originalmente por orden del Inka Tupac Yupanqui en la ruta del Qhapaq Ñan.
Su investigación, que forma parte de la preparación de su tercer libro sobre la arquitectura andina, se centra en las características que convierten a este edificio en un caso excepcional dentro de la producción inca, renombrada por la precisión de su cantería y la durabilidad de sus construcciones, pero cuyas dimensiones sensoriales van más allá de lo puramente visual.

Los constructores eran increíblemente sofisticados con su arquitectura auditiva, y los incas representan una parte de esta larga y compleja tradición de ingeniería sónica, afirmó Nair, cuya labor en Huaytará consistió en la toma de mediciones, la realización de dibujos y la documentación fotográfica exhaustiva de cada elemento estructural. La premisa de partida es que el sonido, desde las ciudades más antiguas datadas miles de años antes de Cristo, constituía un elemento crucial en la concepción del espacio habitado.
La singularidad del carpa uasi de Huaytará es múltiple. En primer lugar, se erige como el único ejemplar conocido de este tipo de edificio. Su diseño rompe con la convención arquitectónica inca de plantas cerradas y cuadrangulares. La estructura presenta únicamente tres muros, con una abertura completa en uno de sus extremos a dos aguas, una configuración que le valió la denominación de «casa tienda». Esta apertura, según la hipótesis que manejan Nair y sus colegas, no era un capricho estético o un signo de inacabación, sino la pieza clave de su funcionalidad acústica.
El equipo teoriza que esta disposición permitía concentrar las ondas sonoras –producidas tal vez por tambores que anunciaban el inicio o el fin de una batalla, o por instrumentos durante ceremonias– y dirigirlas de manera eficiente hacia el exterior, a través del vano abierto, proyectándolas al entorno circundante con una claridad y un alcance superiores a los de un espacio cerrado.
Mucha gente observa la arquitectura inca y se impresiona con la mampostería, pero eso es solo la superficie, explicó Nair. Los arquitectos también se preocupaban por lo efímero, lo temporal y lo impermanente, y el sonido era una de esas cosas. El sonido estaba profundamente valorado y era una parte increíblemente importante de la arquitectura andina e inca; tanto que los constructores aceptaron cierto grado de inestabilidad en esta estructura específicamente por su potencial acústico.
Esa inestabilidad inherente a una construcción de tres paredes es, irónicamente, la razón indirecta de su supervivencia. La mayoría de estructuras similares, de haber existido, probablemente sucumbieron al paso del tiempo o a los sismos. El carpa uasi de Huaytará perduró porque, en un giro del destino histórico, sobre sus cimientos y muros se edificó, probablemente por indicación de los colonizadores españoles, la Iglesia de San Juan Bautista. El peso y la estructura del templo cristiano actuaron como un elemento de contención y estabilización, preservando la obra inca en un sorprendente ejemplo de sincretismo arquitectónico.
Para desentrañar los misterios acústicos del edificio, la profesora Nair colabora con un equipo de especialistas en sonido dirigido por el profesor Jonathan Berger de la Universidad de Stanford. La división de trabajo es clara: mientras la labor de Nair se centra en el análisis arquitectónico formal e histórico, el grupo de Berger se encargará de interpretar esos datos para construir un modelo acústico preciso.
El siguiente paso para la investigadora de la UCLA consiste en emplear dibujos manuales y modelado tridimensional para hipotetizar la forma original del techo, un componente desaparecido cuya geometría y materiales resultarían determinantes en el comportamiento del sonido en el interior del recinto.